
Artículo publicado en el suplemento «Sábado» del periodico «unomasuno», el día 22 de octubre de 1983, número 312, pps. 1, 3, 4 y 5, en la ciudad de México.
Mucho se hace en México por la conservación del patrimonio cultural. Esto es evidente e indiscutible. Pero esta visión positiva no debe empañarnos el espectro más grande que significa la protección y rescate del patrimonio total. Mucho se hace, pero no basta. Si la conservación avanza, lenta pero con seguridad, la destrucción, el saqueo y el deterioro lo hacen mucho más rápidamente, y la brecha es cada vez mayor, no menor. La velocidad del crecimiento urbano es un buen exponente de ello. Hoy en día podemos comprar una casa sobre lo que fueron los edificios prehispánicos excavados por Manuel Gamio en Azcapotzalco, jugar golf entre las ruinas de Dzibilchaltún, a alojarnos en un hotel colocado sobre un palacio de Teotihuacan.
Por otra parte, desde hace tiempo, hemos intentado impulsar una posición que redefina los conceptos de conservación del patrimonio cultural desde una perspectiva crítica y de contenido social: solo aceptando nuestra situación de país subdesarrollado y con graves problemas de todo tipo, es que podremos enfrentar realistamente nuestras carencias. Lo demás nos lleva a perdernos por senderos equivocados. Y los problemas que todos conocemos en cuanto a la destrucción de la cultura popular por el efecto mancomunado del sistema imperante y las malas políticas indigenistas, son suficientemente elocuentes. Para entender que es la conservación debemos primero entender qua es la destrucción. Sólo comprendiendo las verdaderas causas por las que nuestra cultura es atacada y destruida y cómo es que esto se produce, podremos desarrollar políticas que nos permitan enfrentar el problema con seriedad y en profundidad.
Para ello es necesario realizar una historia, aunque sea breve, de la destrucción, el deterioro y el saqueo. Por supuesto que lo que sucede es doloroso, es triste y es indignante, pero es real y lo vemos a diario.
Estas notas parten desde 1821. Ya sabemos que el problema tiene raíces históricas más profundas, pero ya las hemos intentado analizar en otras publicaciones y no podemos repetirnos aquí. Lo importante es que a partir de la independencia las cosas toman un cariz particular. No es lo mismo la destrucción que había impuesto el régimen colonial español que el saqueo ocurrido durante el porfiriato.
Además, las políticas conservacionistas, si bien nacen durante el siglo XVIII con personajes como Clavijero, Alzate, León y Gama, Boturini, Veytia, fray Servando Teresa de Mier, Mariano Beristáin o Guillermo Dupaix, el inicio de la practica conservacionista se da después de Hidalgo, Morelos y sus luchas. El primer Museo Nacional se funda en 1824, y la Coatlicue es definitivamente desenterrada del patio de la universidad apenas un año antes. Y si bien el saqueo y la pérdida patrimonial surge antes de nuestra época de estudio, solo comenzaron a ser comprendidos hacia 1830-1840; en realidad, únicamente se tomaron medidas concretas hacia fin de siglo. En estas breves notas queremos tratar de interpretar con cierta profundidad los mecanismos del expolio de nuestra cultura.
Para comenzar debemos tener en claro que el problema fundamental no radica, como tantas veces se ha planteado, únicamente en el robo de piezas arqueológicas o históricas. Si bien ésta es una forma de sacar los objetos fuera de su contexto, mucho más grave es la destrucción propiciada por el propio sistema que impone pautas de conducta social, de educación, vestimenta, idiomas y religiones totalmente diferentes a las tradicionales. Es mucho más grave que un pueblo pierda su organización social, su forma de vestirse y hasta su arquitectura y entorno natural, que un museo extranjero se lleve un par de objetos arqueológicos, aunque tampoco esto sea correcto. Obviamente la cuestión ha sido planteada de manera inversa, y en general los críticos del saqueo lo presentan siempre como un problema de «vaciamiento» de cosas materiales, sin tener en cuenta qué es lo que realmente está en el fondo del problema. ¿Acaso alguien puede pretender que un campesino expoliado, inculto, reducido a la condición de proletario rural, subalimentado y transculturado por los medios masivos de comunicación, no venda una cerámica encontrada en una antigua tumba, para entregarla a las autoridades, que no siempre son de toda la integridad moral que uno desearía?
Es así como podríamos tratar de interpretar el fenómeno del saqueo arqueológico: como un verdadero problema social. Y lo podemos analizar históricamente, ya que en la bibliografía hay casos realmente interesantes. En primer lugar creo que se puede realizar una subdivisión del tema: se puede encontrar destrucción por ignorancia, destrucción por el mero placer de destruir (veremos muchos casos de este tipo), y destrucción como medio de imposición cultural. La más compleja de todas es la destrucción con afanes supuestamente científicos, avalados por la ciencia oficial imperante.
Existen varios hechos que podríamos ir reseñando en sus aspectos más importantes, y que nos darán una idea clara de cada uno de estos casos. Por ejemplo, desde principios del siglo pasado, existía entre los viajeros ilustrados la arraigada costumbre de llevar, de regreso de sus viajes por América, algunos objetos arqueológicos como «recuerdo personal» o para los museos europeos. Esta costumbre, a nivel turístico, hizo que desde la Independencia hubiera familias enteras dedicadas a la falsificación de cerámicas y esculturas depiedra. Por ejemplo, Brantz Mayer declaraba con toda ingenuidad en 1841 que era imposible comprar arqueología en la ciudad de México, porque la cantidad de falsificaciones era tan grande, que solo un especialista podía reconocer una pieza original de otra falsa. En 1836, el conde Waldeckfue engañado al comprar dos códices pintados (falsos), que aun existen. Hacia 1870había unas cuantas familias dedicadas a tan lucrativo negocio; y al parecer, había grandes intereses en juego.
Leopoldo Batres, muchas veces acusado injustamente de ser dueño de una de estas fabricas, consiguió clausurar uno de estos grupos en Teotihuacán. Gracias a que el taller estaba encima de un edificio arqueológico —la llamada «casa del artesano» o Teopancalco, que tenia pinturas murales—, Batres consiguió comprar la casa y cerrar el negocio. Los falsificadores tenían más de treinta años en el sitio. El propio Batres escribió años más tarde un libro muy interesante y completo sobre falsificaciones y falsificadores; pero tal parece que no fue lo suficientemente explícito, porque a la Exposición Colombina de 1892, México llevó y expuso una gran colección de ladrillos grabados de Palenque, totalmente falsos, y que además más tarde se publicaron.
El libro de Leopoldo Batres antes citado, es un ejemplo excelente de lo ecléctico de la época. Ecléctico porque Batres se expresa con muy malos términos sobre los falsificadores, pero Manuel Gamio, pocos años más tarde, intenta incrementar la producción de piezas de cerámica en Teotihuacán, como mecanismo para aumentar los ingresos de esos artesanos marginados. Pero aparte de esto, Batres hace una descripción complete de la historia de estas falsificaciones, nacidas durante el siglo XVI, y que en Tlatelolco tuvieron un auge marcado y sostenido, at grado de utilizar materiales inexistentes en los tiempos prehispánicos, como metales, plomo y fragmentos de esculturas de alabastro italiano. Según él, muchos de los códices aún hoy tenidos por legítimos, fueron realizados por estos artistas de la copia. El caso más extremo es el del Códice de la Peregrinación. Los falsificadores de Tlatelolco desaparecieron hacia 1860, pero en otros sitios continúan trabajando cotidianamente. Años más tarde, Gamio acusó a Batres y a la Junta Colombina del fraude de los ladrillos de Palenque, sin acordarse que Batres por su parte ya había acusado al director de la Junta. Lo interesante es que Gamio decidió exponer los ladrillos en una vitrina del Museo, como ejemplo para el futuro, para que los arqueólogos sólo trabajaran con objetos encontrados por ellos mismos. Estos ladrillos fueron otra de las magistrales obras del prolífico Genaro López, de quien hablaremos a continuación
Genaro López fue justamente el personaje más conocido en esa época como falsificador, y el que más dolores de cabeza le dio a los investigadores. Fue simultáneamente falsificador de códices y dibujante oficial del Museo Nacional, durante treinta años. Fue precisamente gracias a la habilidad que llegó a adquirir copiando códices en el museo, que luego comenzó a hacerlos por su propia cuenta. Sus hijos continuaron la tradición que aún hoy en día perdura, después de varias generaciones dedicadas a la fabricación de códices antiguos. Los trabajos de López engañaron a Chavero, Pinart y Lumholtz entre otros, y hasta a expertos de la talla de Francisco del Paso y Troncoso.
Durante esos años finales del siglo pasado era tan grande la fabricación de «antigüedades», que los arqueólogos extranjeros se maravillaban de la capacidad de producción de los artesanos mexicanos. Por ejemplo, en 1886 vino al país por primera vez William Holmes, quien publicó dos estudios detallados acerca de las falsificaciones de cerámica y su comercialización, que nos muestran que las piezas eran bastante burdas, porque en la época no era mucho lo que los falsificadores podían saber sobre el tema, y carecían por otra parte de las reproducciones fotográficas o grabados que hoy aparecen en las publicaciones, lo que les hubiera permitido mejorar sus técnicas.
Otra corriente importante de depredación fue la de llevarse libros y documentos antiguos —además de códices, verdaderos y falsos — a los museos y colecciones privadas de Europa y Estados Unidos. Si bien el saqueo de libros es más tardío, habiéndose organizado en forma importante hacia 1880, recordemos que no había —ni hay aún- ninguna ley que proteja ampliamente los libros publicados, aunque sólo exista un ejemplar en el mundo. Un buen caso, entre muchos otros que tenemos que dejar de lado, es el de la colección de J. M. H. Aubin. Este investigador y científico francés viajó a México en 1830 y regresó a Paris en 1840 con una colección de documentos originales sacados de contrabando, con total conciencia de lo que hacía. Tenemos una narración del procedimiento utilizado: Eugene Boban, anticuario francés, quien vivió más de veinticinco años en México y quien escribió un libro sobre códices y libros mexicanos provenientes de la colección Aubin, dijo que éste, «temiendo que con razón, la aduana de Veracruz examinara sus colecciones de documentos históricos, se ingenió dividiéndolos, confundiéndolos y borrando los números y las marcas de bibliotecas públicas o particulares con el fin de que este conjunto confuso tuviera la apariencia de un amontonamiento de papeles sin valor». Algo similar hizo Brasseur de Bourbourg con su biblioteca de 1440 volúmenes raros y manuscritos, entre ellos el Popol Vuh.
Diferente es el caso de algunos nacionales que hicieron lo mismo, pero en circunstancias diversas. Por ejemplo, el incansable investigador Nicolás León, quien vivió gran parte de su vida sumido en la pobreza, tuvo que recurrir a vender gran parte de sus libros a instituciones de Estados Unidos, pero no para enriquecerse o movido por la codicia, sino para poder financiar sus publicaciones, las del Museo Michoacano, y atender a su propia subsistencia. Tenemos el caso de la biblioteca de Alfredo Chavero, única en su género en el país, que fue vendida a Manuel Fernández del Castillo cuando éste era Secretario de Estado, con la expresa condición de que no fuera sacada del país. Pero su nuevo dueño inmediatamente la dispersó por Londres, ¡ni más ni menos que a cambio de un nuevo modelo de florete! Fue vendida juntamente con la biblioteca de José F. Ramírez en 1880,siguiendo la línea trazada años antes, cuando en 1869 se vendió la colección completa de documentos y libros raros de Andrade, que iba a formar la base de la Biblioteca Imperial de Maximiliano. Así se formaron las numerosas bibliotecas latinoamericanas de Estados Unidos y de Europa: tanto gracias al saqueo, como a la desidia oficial y a las acciones de la supuesta clase culta en el poder. Cuando se remató la colección Aubin en Paris, en 1889, Antonio Peñafiel fue comisionado para traerla nuevamente a México; pero para sorpresa suya, Bobán decidió que, dado que esa colección era importante para Francia, no podía ya salir del país porque constituye ¡patrimonio nacional francés!

Foto del despacho privado de Ronald Reagan en la Casa Blanca: sobre la chimenea pueden verse dos figuras arqueológicas del occidente de México, parte de la nueva colección adquirida por Reagan al asumir la presidencia.
Por supuesto no sólo salían libros o manuscritos del país. También el flujo de piezas arqueológicas era imparable, y en cierta forma sigue siéndolo. Hay algunos casos muy notables: por ejemplo, Stephens mandó retirar un dintel de madera y varias lápidas de piedra esculpida de Kabah. Luego los hizo enviar a Nueva York, donde el dintel se quemó —junto con las fotografías y dibujos de Catherwood —y las piedras pasaron a manos particulares, como adorno de una «isla prehispánica» en Nueva York, donde un millonario excéntrico las tuvo medio siglo olvidadas. Fueron rescatadas en 1918 por obra de una casualidad, y ahora por lo menos están en un museo norteamericano. Ya en 1786 el rey de España había encargado a Antonio del Rio que se le enviaran objetos de Palenque para ser estudiados por Juan Bautista Muñoz, objetos que aún permanecen en Madrid. El suizo Gustave Bernouille trasladó un dintel de Tikal a Basilea; Maudslay, escalones de Yaxchilán a Londres, etcétera.
Pero lo más llamativo es que en muchas oportunidades estos traslados se hicieron no sólo con conocimiento de las autoridades sino también con su beneplácito. Maudslay consiguió una orden del propio presidente de Guatemala pare trasladar piezas arqueológicas al British Museum, y el Peabody Museum tenía autorización para llevarse de Copán el 50% de los objetos que se descubrieran.
Y en realidad no se puede decir que hayan sido abusivos, porque solo se llevaron una ínfima parte. Henry Baradere obtuvo un permiso de Lucas Alamán para llevarse la mitad de todos sus hallazgos. Tenemos también el caso del coleccionista millonario Carl Uhde, un comerciante alemán que gastó una verdadera fortuna en objetos arqueológicos, y que tenía sus propios encargados de comprar piezas en todos los Estados de la República. Cuando en 1842 decidió volver a su patria, obtuvo un permiso del gobierno mexicano pare llevarse su colección completa. Por lo menos, hasta la fecha, ésta se conserva en distintos museos alemanes.
No era extraño tampoco que algunas personas relacionadas aunque fuera tangencialmentecon la arqueología, tuvieran directamente que ver con el tráfico ilegal. En Palenque la situación llegó al colmo, cuando Frans Blom, en 1925, tuvo que denunciar a Benito Lacroix y a su padre, Francisco, cuidadores «honorarios» de las ruinas desde 1880, por ser los principales saqueadores de la zona. Blom publicó fotografías de los monumentos hallados en la misma casa de los Lacroix, que estaban a la venta para el público que visitaba las ruinas.
Prácticamente todos los exploradores del siglo pasado tuvieron que ver, de una forma u otra, con problemas de este tipo. Para la mentalidad europea era difícil aceptar que los grandes monumentos prehispánicos estuvieran abandonados en la selva o el desierto, y consideraban correcto llevárselos a sus países para ser estudiados y expuestos ante un público culto. Teobert Maler, incansable denunciante de cualquier mínimo atropello en un sitio arqueológico, en 1905 se llevó, después de cortarlo, un escalón de la escalera jeroglífica de Naranjo, el que, trasladado a Belice, pasó luego al Museum of American Indians de Nueva York. Todavía se conserva la carta de Maler a Spinden contando lo sucedido, lo que nos pone en una situación de perplejidad cuando nos enteramos de sus propias lamentaciones al saber que dos estelas de La Reforma III habían sido utilizadas por un ignorante campesino para hacer un horno de pan. El conde Waldeck intentó llevarse un fragmento del «Bello Relieve» de Palenque; no pudo hacerlo porque se le deshizo en sus propias manos. El mismo narró la historia en su diario privado, durante 1833.
Claro que hubieron otros sistemas más sencillos y directos para el robo y la destrucción. Joaquín García Icazbalceta se quejaba amargamente en sus cartas, respecto a la Exposición Colombina de Madrid realizada en 1892, en cuanto al papel jugado por sus superiores; contaba que «nos mueven a nosotros y nos sacan mucho dinero, para divertirse ellos y explotar a los que concurren», y eso sin tener en cuenta las «mordidas» que en forma de «pellizcos» le eran habitualmente solicitadas.
Estaban también los obsequios oficiales a los embajadores y representantes de gobiernos extranjeros, que se dieron especialmente antes y durante las fiestas del Centenario de la Independencia. Tenemos una buena descripción de un caso notable: la venta de un códice zapoteco, hecha por Leopoldo Batres al ministro alemán Barón de Waecker Gotter, quien lo sacó del país en 1883. La denuncia fue hecha por varios entendidos en la materia: Antonio Peñafiel, Manuel F. Álvarez, Alfredo Chavero y Jesús Galindo y Villa. El códice había pertenecido a la familia Sánchez Solís, quizás los más importantes coleccionistas de México de todo el siglo pasado, no solo de arte prehispánico sino también de pintura y escultura neoprehispánica mexicana.
Y he aquí un caso descabellado por lo estéril de la destrucción. Se trata de la colección de Gustav Kanter, de Chaculá, Guatemala. Este alemán interesado en la historia de su patria adoptiva, había reunido centenares de esculturas y miles de objetos menores en su hacienda, la que se hizo famosa en los años de 1890, siendo visitada entre otros por Seler, quien publicó varios objetos de esa colección. Kanter además había organizado una biblioteca única en el país en su época, que incluía vitrinas, colecciones de fotografías, un salón – museo y demás. En 1915 la hacienda fue brutalmente atacada por el ejército, por orden gubernamental, por supuestos apoyos de Kanter a la Revolución Mexicana, y las tropas saquearon y quemaron todo. ¡Los libros se llevaron al pueblo de Nentón para hacer cohetes! Para tener una idea de la importancia de la colección de esculturas, podemos decir que, en 1927 todavía quedaban abandonadas en el lugar 75 grandes esculturas de piedra. En fin, para completar la situación, el sitio fue nuevamente devastado por el ejército en marzo de 1962.
En este sentido la destrucción ha sido tan intensa que han habido arqueólogos que, en su época, llevaban un historial de la destrucción de los edificios prehispánicos. Seler nos describe el proceso rápido e irreversible de deterioro de las fachadas de estuco de Acanceh. En primer lugar nos recuerda que los relieves ya habían sido descubiertos por la gente del lugar, que retiraba piedras para construir sus casas, junto con los mascarones superiores de la gran pirámide. De esas grandes máscaras solo nos queda una foto de Maler, tomada en 1906, época en que se encontraban aún en perfecto estado. Los relieves del Palacio comenzaron a destruirse al dejarse a la vista, al igual que los cuatro grandes pájaros que decoraban los ángulos. En 1907 la esquina este estaba aun tapada, lo mismo que la del lado oeste, aunque las otras ya estaban descuidadas y semidestruidas. Pocos meses más tarde, una de ellas ya había quedado también a la vista, y estaba parcialmente destruida. Hacia 1910 ambas esquinas estaban acabadas. Debemos recordar que este edificio fue parcialmente restaurado en 1936/7, pero que quedó abandonado desde esa época. Las pinturas murales de las tumbas, intactas hacia 1920, tampoco existen.
Uno de los casos más tristemente célebres de saqueo y destrucción fue el del cónsul norteamericano Edward Thompson, quien se apropió prácticamente de Chichén Itzá durante veinte años e hizo allí lo que le vino en gana. Thompson había comenzado sus actividades arqueológicas en 1888, con la excavación de la cueva de Loltún. A partir de allí realizó varios trabajos, buenos para la época, en sitios del Yucatán, gracias a su posición tan particular como cónsul de Progreso. Si esto hubiera acabado ahí, Thompson hubiera entrado en la historia de la arqueología como un aficionado que realizara interesantes aportes al conocimiento del mundo prehispánico. Pero quiso ir más lejos: quiso hacer una obra tan trascendente que nunca nadie pudiera superarla. Quizás, para 1890, ya tuviera sus facultades mentales alteradas. Fue en ese momento cuando el Peabody Museum, para el cual trabajaba y el que publicaba sus libros e informes, lo contrató para hacer exploraciones en Chichén Itzá. El promotor de esto fue F. W. Putnam. Thompson inició sus excavaciones con el hallazgo de la Tumba del Gran Sacerdote, y trasladó a la Exposición Colombina de 1893 en Chicago todos los objetos hallados. Recordemos que en esta exposición, Putnam organizó una gran sala de Mesoamérica, donde lo más importante eran los moldes de Copán. En 1894 Thompson consiguió el apoyo de Stephen Salisbury —quien también había ayudado económicamente a Le Plongeon, y de Charles P. Bowditch, para comenzar a dragar el Cenote Sagrado. Esta tarea ya la había intentado Désiré Charnay en 1881, pero había resultado un fracaso. A partir de ese momento, comenzaron a salir, gracias a la draga colocada en el borde del Cenote, miles de objetos, nunca enumerados en su totalidad, entre ellos docenas de discos de oro. Todo fue enviado directamente al Peabody, a través de Bowditch. Se sucedieron en total tres largas temporadas, que culminaron en 1911, con el apoyo de Walter Austin. Lamentablemente nunca sabremos ya qué fue lo que realmente se sacó de las profundidades del Cenote; pero las listas incompletas de Alfred Tozzer y de T. E. Willard nos dicen que fue un tesoro inapreciable. Como el dragado no fue mantenido en secreto, hubieron insistentes denuncias en periódicos y a nivel oficial, en especial por parte de Teobert Maier; pero no debía ser fácil ponerle coto a las actividades de un personaje de su posición política. Finalmente fue tal el escándalo internacional, que en 1910 fue cesado en su puesto oficial.
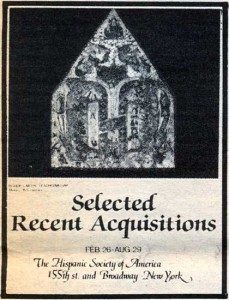
Anuncio realizado por una institución dedicada en Estados Unidos a la investigación histórica, congratulándose de su «adquisición» reciente de una mitra del siglo XVI realizada en mosaico de plumas, parte del patrimonio cultural mexicano.
Pero ésta no fue la única actividad de Thompson en Chichén. También excavó y exploró diversos edificios, destruyendo esculturas y pinturas murales después de fotografiarlas y estudiarlas, con el único propósito de que nadie pudiese volver a escribir sobre ellas. Maler denunció todo esto con tal insistencia, que logró que el propio ministro Justo Sierra acudiera al lugar, durante su visita preparatoria de la de Porfirio Díaz, y viera lo que estaba ocurriendo. Sierra se presentó en el escenario de los hechos en 1906, acompañado de Leopoldo Batres, pero las cosas no pasaron de allí. Por suerte hoy en día se han publicado gran parte de los documentos inéditos de Maler con la historia de estas atrocidades. Thompson había incluso borrado con agua las pinturas del Templo de los Tigres. Una buena prueba de ello es que, en 1901 y 1902 estaban intactas, momento en que fueron copiadas por Adela Breton. Thompson publicó su artículo sobre ellas en 1902, y después mandó, con ayuda de su compinche Santiago Bolio, inspector de monumentos de Yucatán, poner una puerta (que aún sigue allí). Cuando Sierra y Batres estuvieron en 1906, prácticamente nada quedaba de ellas.
Algo parecido sucedió con el friso con esculturas que decoraba la fachada de la subestructura de Uxmal. Santiago Bolio había excavado una trinchera para dejarlo a la vista, y poco después, su sucesor, Andrés Solís, puso dos puertas para protegerlo. Pero a los pocos días un grupo de desconocidos, que por supuesto tenían la llave de los candados, derribaron el friso completo para llevárselo, incluyendo la famosa cabeza tatuada. Maler denunció el hecho, y logró que se presentara en el lugar el hijo de Batres, y juntos trasladaron la cabeza al Museo Nacional, donde aún se conserva.
Pero el problema con Thompson se puso aún más serio. Con su cesación como cónsul, compró los restos de la Hacienda Chichén, para transformarla en hotel turístico, y de esa forma, adquirir también para sí las ruinas, que se hallaban dentro de los terrenos propiedad de la hacienda. Su primera medida fue dirigirse al gobierno federal, para solicitar, por su gran tarea en beneficio del patrimonio cultural, ¡una exención de impuestos por veinte años! Por suerte le fue negada, otra vez a causa de los artículos del persistente Maler. Pero el hotel siguió funcionando hasta que, en 1926, el gobierno mexicano, por fin, le inició un juicio criminal por saqueo del patrimonio, y esto por la conmoción mundial que causó el libro de Willard The city of the sacred Wall donde se narraban los trabajos de Thompson y los tesoros sacados del Cenote. El juicio duró dieciocho años, y a la muerte del enjuiciado, en 1935, se transformó en juicio civil a sus sucesores. Si bien la primera instancia la ganó el gobierno, los deudos apelaron, y en 1944 se declaró un amparo, por el cual el hotel le fue devuelto a la familia de Thompson. Sorprendente, pero cierto.
Pero de este tipo de destrucción, por codicia de un lado y por desidia del otro, hay casos muy anteriores y bien documentados. Ya Stephens se quejaba del saqueo a que se había visto sometida la ciudad de Itzimté. Y poco después, Désiré Charnay había quedado consternado cuando llegó al cementerio prehispánico que pensaba excavar y lo encontró ya saqueado. Y ello sucedía en 1857. De todas formas esto no impidió que realizara una excavación muy sistemática y que se llevara más de 400 cerámicas completas. Por supuesto, esto, más las otras colecciones que Charnay hizo en sus viajes, terminaron en París y en la colección privada de Monsieur Lorillard, de Nueva York, quien financió los viajes de este explorador. La casa del propio Lorillard era un verdadero museo privado, que consistía en un edificio en forma de pirámide maya. Tiempo más tarde también contrató a Adolph Bandelier para viajar y excavar en México. Pocos años después, otro infatigable viajero, el geólogo Ramón Almaraz, director de la Comisión Científica de Pachuca, decía lo siguiente respecto a los montículos de Teotihuacán: «se han hecho muchas excavaciones, las que originaron en gran parte el deterioro que se nota (en ellos); algunas ejecutadas con intención científica en busca de objetos arqueológicos; hechas las otras por personas ignorantes y rapaces, impulsadas por la codicia de encontrar mentidos tesoros; no han faltado tampoco, y éste es el común origen de la mayor parte de las obras de destrucción, gentes mal intencionadas que emprenden a hacer la demolición de las ruinas para aprovechar los pórfidos labrados». Poco más adelante en su escrito narra cómo un coleccionista privado, hacia 1860, hizo desmontar un edificio redondo de Teotihuacán de 5.20 metros de radio (que por otra parte debió ser el único de la ciudad), rodeado por una serpiente labrada de piedra, para trasladarlo a su residencia. Como era de esperarse, dejó abandonadas y semidestruidas la mitad de las piedras labradas.
Una buena muestra de la situación imperante, vista con los ojos de un culto viajero norteamericano, es la que dejó plasmada en uno de sus libros Brantz Mayer en 1841, cuando escribió:
Pero volvamos a nuestra visita al Museo. Si de la estatua de Carlos IV, que se halla en el centro del patio, vamos a la parte izquierda del cuadrilátero, observamos que las arcadas están allí cubiertas de paneles de madera de diez a quince pies de alto, y llenas, al parecer, de cajas, armarios viejos, piedras antiguas y cantidad de trastos. Pero dando un real al portero tendréis libre acceso al interior, y quedaréis asombrados al encontrar en medio de ese maremágnum de basura, suciedad y muebles arrumbados, reliquias de la antigüedad por las cuales pagarían gustosos miles de dólares el Museo Británico, el Louvre, la Gliptoteca de Munich o cualquier monarca ilustrado que tuviese buen gusto y dinero para pagar.
Cuando John Lloyd Stephens visitó las ruinas de Palenque, no pudo entender por qué las autoridades nada habían hecho por ellas, y quiso comprarlas: «Yo compondría el Palacio y repoblaría la antigua ciudad de Palenque». Nos cuenta la anécdota de la siguiente manera:
… emprendí otra operación, a saber: la compra de la ciudad de Palenque. Estoy obligado a decir, no obstante, que yo no tuve el arrojo suficiente para iniciar esto, sino que caí en ello accidentalmente, en una larga conversación con el prefecto acerca de la fertilidad del terreno, de la baratura de la tierra, de su vecindad a la orilla del mar y a los Estados Unidos, y de la fácil comunicación con Nueva York. El me contó que un comerciante de Tabasco, que había visitado el lugar, había propuesto comprar un terreno y establecer una colonia de emigrados, pero que se había ido y que jamás volvió. Añadió que durante dos años había tenido en sus manos una orden del gobierno del Estado de Chiapas, al que la región pertenecía, para la venta de toda la tierra de su vecindad que se encontrase bajo ciertos límites; pero que no hubo compradores y que jamás se hicieron ventas. Al preguntarle supe que esta orden en sus condiciones incluía el terreno ocupado por la ciudad en ruinas. Ninguna excepción cualquiera que fuese se hacía en favor de ella. El me enseñó la orden, la cual era imperativa; y dijo que si alguna excepción se hubiera propuesto, debería haber sido expresado así.
Mas adelante aclara que:
El terreno que contenía las ruinas se componía de más o menos seis mil acres de buena tierra, el cual, según la apreciación corriente, costaría alrededor de mil quinientos dólares, y el prefecto dijo que éste no sería valuado en un centavo más por motivo de las ruinas. Inmediatamente resolví comprarlas.
El único impedimento para concretar la transacción fue que, como extranjero, sólo podía adquirir una propiedad si se casaba con una mexicana. Pese a las diversas excusas que da en su libro, se nota que no tenía ningún deseo de contraer matrimonio.
Yendo un poco más lejos, nos encontramos con el intento oficial del gobierno inglés de llevarse las estelas mayas de Copán, en Honduras, al British Museum, en una operación de inusitada magnitud. Existe publicada una carta de Lord Palmerston, secretario de Relaciones Exteriores de la corona británica, a Frederick Chatfield, cónsul de Inglaterra en Guatemala, y redactada hacia 1840. La mala intención no da lugar a dudas:
Parece… que estas ruinas… son tenidas en poca o ninguna estima por los nativos del país, y es posible que la principal dificultad que se encuentre para trasladar los ejemplares de escultura, sea tan sólo dar con los medios para transportarlas a algún embarcadero. Hay que tener cuidado, por lo tanto, de que al efectuar las investigaciones correspondientes para dar cumplimiento al presente instructivo, no se vaya a hacer que el pueblo del país confiera un valor imaginario a cosas que en realidad no tienen ningún valor para ellos.
Para llevar a cabo la operación fue comisionado un alemán, conocedor de la arqueología de la región, Karld Scherzer, quien entre otras cosas se hizo famoso por haber publicado el Popol Vuh en 1857. Como podemos suponer, nunca se llevó a cabo la operación, pero únicamente porque Scherzer se enteró que un reciente terremoto había deteriorado varios monumentos, y consideró que no valía la pena siquiera trasladarse al lugar.
Pero existen casos aún más patéticos, como por ejemplo los sesenta y nueve códices que, en la época colonial, había enviado a España el Virrey Antonio de Mendoza, y que después de ser robados en alta mar por un corsario francés, pasaron a manos de Thevet y luego en Inglaterra a las del historiador y coleccionista Hakluit, para quedarse después definitivamente en Oxford. En el siglo pasado se vieron cosas como la salida de la biblioteca y archivo de Iturbide, que fueron llevados por su familia a Filadelfia en 1824, después del fusilamiento del frustrado emperador Maximiliano. Y podemos agregar que cuando se trasladó la biblioteca de Maximiliano de Austria al Convento de San Agustín, en unas cuantas cuadras se perdieron nada menos que 10.652 volúmenes que nunca llegaron a destino. El presbítero Agustín Fischer, famoso saqueador de la época, logró sacar por la aduana de Veracruz, sin que nadie lo notara, doscientos cajones de libros que habían formado la biblioteca del sabio Andrade.
Sin embargo había excepciones, y todos los días aparecía gente desinteresada que luchaba contra este estado de cosas. En relación con algunos pioneros de la conservación, hay anécdotas graciosas y al mismo tiempo de profundo contenido. Cuando el Corregidor del Petén, Guatemala, en 1848, descubrió las ruinas de Tikal (en realidad habían sido descubiertas en el siglo XVI pero olvidadas luego), no encontró ningún mecanismo efectivo para demostrar que eran propiedad del estado e impedir su saqueo. El único recurso que tuvo a la mano fue escribir en la pared de un edificio «nuestros nombres y una inscripción fechada, en la que como Corregidor y Comandante declaraba a aquellas ruinas y monumentos como propiedad de la República de Guatemala–. Aclaraba a continuación «vengan enhorabuena esos viajeros con mayores posibilidades y facultades intelectuales, hagan excavaciones al pie de las estatuas, rompan los palacios y saquen curiosidades y tesoros, lo que no podrán llevarse sin el debido permiso«.
Pocos años después, en 1872, en una reunión de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Bartolomé Ballesteros, amante del arte y las antigüedades presentó una ponencia. En ella, hablando del deplorable estado en que se encontraban las ruinas de La Quemada, decía lo siguiente:
… el Sr. D. Francisco Méndez, vecino de Villanueva, me informó que había poseído muchas curiosidades, que todas las había regalado, y que a cada momento los vaqueros y pastores hallaban entre los escombros bastantes piezas, que hacían pedazos. Yo creo que la gente del campo que comete semejantes actos por ignorancia, es menos culpable que nuestros gobiernos, que tienen tan en poco estos depósitos de antigüedades.
Stephens por su parte contó, respecto a las ruinas guatemaltecas de Utatlán, que
El dueño del terreno, un mestizo, cuya casa quedaba en la vecindad, y que nos acompañó a las ruinas, nos contó que él les había comprado la tierra a los indios y que, por algún tiempo después de la compra, lo molestaron con sus periódicas visitas para celebrar algunos de sus antiguos ritos sobre la cima de esta estructura. Esta molestia continuó basta que él azotó a dos o tres de los principales y los mandó a la porra.
Este corto escrito nos hace pensar en muchas cosas; cosas que van más allá del simple problema del saqueo arqueológico, sólo uno de los expolios a los que nos vemos sometidos como países dependientes de las grandes potencias. Desde el siglo pasado, es evidente que la cuestión no es mecánica, ni debe ser interpretada únicamente desde la perspectiva de que «nos roban lo nuestro». También hacemos la vista gorda y dejamos que nos roben; también los gobiernos son (o por lo menos fueron) en parte responsables de estas pérdidas. Maudslay tuvo autorización para llevarse los dinteles de Yaxchilán; lo mismo el Peabody Museum en el caso de Honduras, y en México hubo una larga lista de excepciones para influyentes y amigos. Mucha gente se vio envuelta en el gran negocio, y como dice el refrán, business are business. Recordemos que Justo Sierra dijo en 1880, cuando era diputado federal y justamente cuando se dilucidaba la posibilidad de que un particular llevara piezas arqueológicas fuera del país, lo siguiente: «Yo pregunto ¿por qué se quieren conservar estas riquezas en el país? En primer lugar, los que pertenecen a esta generación y las generaciones que han pasado, nada han hecho para conservar esas antigüedades en el país… ¿en dónde está la historia, el gran resultado que hemos sacado nosotros de la inspección y del examen de nuestras ruinas? Esos resultados, si los hay, nos han venido de Europa, nos los ha dado el extranjero… Nosotros, que nos exaltamos cuando se trata de arrancar un pedazo de barro de una civilización que no hemos sabido comprender… no hemos formado siquiera una sociedad en que se trate de la exploración científica de esas ruinas… Hacer use del amor patrio para impedir que esto que está sepultado en el polvo vaya a servir de ilustración al extranjero, que nos lo devolverá en libros… me parece que es indebido». Aunque también, inspiradamente, agregó: «Mientras que no asumamos lo que nos pasa, no podremos salir adelante».
Un caso histórico: las desventuras del tablero de Palenque
La historia epopéyica del tablero del Templo de la Cruz de Palenque, debería estar escrita no en una historia como ésta, sino en una historia de la estupidez humana. Las peripecias de estos tableros comienzan cuando los primeros exploradores de las ruinas los descubren a fines del siglo XVIII, y observan que existe un gran tablero —compuesto de tres panes — en el interior del templo y que aún están fijas al muro. El último en verlas en esa posición fue el capitán Guillermo Dupaix en 1809. Años más tarde, cuando arribó a Palenque el Conde Waldeck, se encontró con que uno de los fragmentos esculpidos, el central, había sido retirado y se encontraba cerca del río que atravesaba la ciudad, listo para ser trasladado al pueblo.
En 1832, al observar esto, Waldeck averiguó rápidamente qué era lo que estaba pasando, y se enteró que la señora Irene Balboa, en complicidad con el alcalde Tomás Garrido, lo habían retirado para enviarlo a los Estados Unidos, por iniciativa de un norteamericano novio de la hija de doña Irene. Waldeck encaró al alcalde, le mostró sus credenciales, y prestamente envió una carta al gobernador, en la que en términos perentorios describía la situación en su pésimo español, y le exigía que tomara cartas en el asunto. El alcalde por su parte, al ver que el pasaporte de Waldeck estaba expedido por Lucas Alamán, preguntó inocentemente por qué firmaba el papel «un alemán». Esta correspondencia está ya publicada parcialmente, y es un conjunto de documentos importantes para remarcar la propiedad estatal del patrimonio arqueológico en fecha tan temprana.
Años más tarde, pasaron por el lugar Stephens y Catherwood, quienes encontraron este fragmento en la misma posición y lugar que lo había dejado Waldeck, aunque observaron que ya habían intentado guitar la parte derecha del tablero, la cual se encontraba quebrada en varios fragmentos en el piso del templo. Alguien había tratado de retirarla, y posiblemente al quebrársele, la abandonó en el mismo lugar. También se encontraron con que el diputado de la región, Ignacio Bravo, había hecho quitar los dos tableros de la entrada del Templo de la Cruz para trasladarlos a su casa, donde los había colocado, empotrados, en el muro de su comedor. Como era lógico de suponer, Stephens ofreció comprarlos, pero la condición impuesta era que debía adquirirlos junto con la casa, y esto sólo si contraía matrimonio con una de las hijas del diputado. El viajero norteamericano no pudo realizar la transacción, según él, porque ambas hijas carecían de los más elementales atractivos. Años más tarde Charnay vio las esculturas en el mismo lugar, y posteriormente fueron vueltas a empotrar, esta vez en la fachada de la iglesia. Por supuesto, la iglesia se derrumbó ya en nuestro siglo, y las esculturas se rompieron en varios fragmentos, los cuales, después de esto, sí fueron vueltos a colocar en el templo, donde uno de ellos fue parcialmente destruido no hace mucho, por alguien que quiso apoderarse de él.
Pero la cosa no quedó así con las dos lápidas extraídas del tablero posterior. La parte central continuó varios años junto al río, donde la fotografió Désiré Charnay mucho tiempo después; pero los fragmentos del lado derecho fueron enviados por Charles Rusell, cónsul de Estados Unidos en la Isla del Carmen, al en ese entonces National Museum, y luego pasaron a la Smithsonian Institution. Rusell, quien había recibido en su casa a Stephens en 1840, debió enterarse por ese conducto de la importancia del tablero, y debió éste ser llevado por un tal Pawling, a quien Stephens le dejó encargado que sacara moldes y se los enviara a Nueva York. Sea como fuera que los extrajeran, el asunto es que en 1842 los recibieron en Estados Unidos. Allí, el tablero fue reconstruido con mucho cuidado, pero luego quedó abandonado en una bodega, hasta que Charles Rau lo identificó y publicó un extenso estudio sobre el, en México, en 1882. Para seguir con la mala suerte, mientras estaba en la bodega, el tablero se cayó de su posición y se volvió a quebrar en varios fragmentos, por lo que hubo que reconstruirlo nuevamente en base a un molde que se había tomado años antes. Inclusive hubo que rehacer con cemento varias partes de los relieves que se destruyeron.
El tablero central fue trasladado de Palenque a México, gracias a la iniciativa del Ministro de Fomento Carlos Pacheco, en 1890. Con los años, Justo Sierra después de su visita a Palenque, fue quien tomó las primeras disposiciones para solicitar a Estados Unidos la devolución del tablero, y para que el otro fragmento se llevara al Museo Nacional. Leopoldo Batres desprendió el tercer fragmento que aún estaba adherido al muro, y poco después; Porfirio Díaz concretó la devolución, a través del embajador, del relieve viajero. Pero esto no fue todo: en 1964, cuando el tablero era trasladado al nuevo Museo de Antropología en Chapultepec, se volvió a caer, quebrándose esta vez en diez pedazos y produciéndose grandes grietas Esta historia tiene un poco de todo; desde un diputado que se llevó los relieves a su casa hasta un cónsul que se los llevó a Estados Unidos. Desde un ministro que a fin de siglo obtuvo la devolución de un objeto arqueológico exportado ilegalmente, hasta un curador de la Smithsonian, que publicó un estudio demostrando que el tablero era originario de México. Otra más de nuestras historias latinoamericanas.


